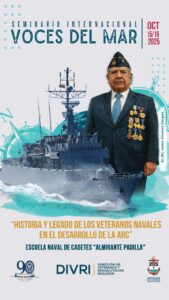Por: Capitán de Fragata (RA)
ANGEL GABRIEL CONDE ROMERO.
Como Capitán de Fragata de la Reserva Activa de la Armada de Colombia, dedique gran parte de mi carrera naval a combatir en primera línea una de las guerras más largas y costosas que ha librado nuestra nación: la lucha contra el narcotráfico. He sido testigo directo del inmenso y doloroso tributo que este flagelo cobra a diario: vidas jóvenes truncadas, comunidades desgarradas por la violencia, instituciones corroídas por la corrupción y un potencial de desarrollo nacional ahogado por la sombra de la ilegalidad. Esta propuesta, que busca trascender las estrategias convencionales, es el fruto de una profunda reflexión personal, donde como colombiano no he hecho más que constatar el inmenso daño que esta actividad ilícita inflige a nuestra sociedad. Las ideas aquí presentadas se nutren de análisis previos sobre la compleja relación entre la economía formal y la ilícita en nuestro país, como el plasmado en el documento «El Ideal del Mercado y la Sombra de la Ilegalidad». Para dar estructura, profundidad analítica y una perspectiva científica rigurosa a estas vivencias y reflexiones, este documento ha sido elaborado con la valiosa asistencia de la inteligencia artificial.
Nuestra nación, como se explora en el análisis «El Ideal del Mercado y la Sombra de la Ilegalidad», vive inmersa en una profunda paradoja económica. Mientras aspiramos al ideal de un mercado formal, legal y eficiente, la realidad nos muestra una compleja y a menudo perversa interconexión entre esta economía formal y una vasta estructura ilícita. Lejos de ser mundos separados, observamos cómo los flujos de capital ilícito, principalmente del narcotráfico, se infiltran, lavan y, en ocasiones, generan una aparente «comodidad» en sectores legales, distorsionando la competencia, inflando mercados y creando una demanda artificial. Esta dinámica se ve exacerbada por la influencia de estructuras de poder arraigadas –las oligarquías mencionadas en dicho análisis–, cuyas lógicas, a menudo excluyentes, pueden perpetuar esta simbiosis perjudicial y obstaculizar una verdadera integración nacional y un desarrollo equitativo.
El motor de esta maquinaria ilícita es una demanda global persistente. Solo en la Región Oeste de EE. UU., se estima que 1.4 millones de personas consumieron cocaína en 2022 (SAMHSA), alimentando un mercado global que mueve cientos de miles de millones de dólares. Este colosal poder económico es el verdadero adversario, capaz de corromper y desestabilizar. Y sus costos humanos son incalculables: 23 millones de consumidores de cocaína en el mundo (UNODC, 2022) representan una crisis de salud pública global, con un rastro de adicción, violencia y sufrimiento. Entender la persistencia de esta demanda requiere mirar a nuestra propia neurobiología: la cocaína «secuestra» los circuitos de recompensa del cerebro, diseñados para la supervivencia, creando una compulsión difícil de superar solo con la voluntad o la represión.
Frente a este gigante económico y biológico, la asimetría de la lucha es evidente. Colombia destina recursos significativos a su defensa y seguridad (cerca de $13.7-$15 mil millones de dólares en 2024), pero la porción específica para la lucha antidrogas (alrededor de $54 millones de dólares en fondos como FRISCO, más la ayuda internacional) palidece ante la magnitud del mercado ilícito. Esta disparidad, sumada a la compleja interconexión entre lo legal y lo ilegal, demuestra que las estrategias basadas únicamente en la interdicción y la erradicación, aunque indispensables, no pueden, por sí solas, ganar esta guerra.
Es imperativo, por tanto, un cambio de paradigma. Si no podemos eliminar completamente la demanda ni superar la asimetría económica con los medios actuales, y si la propia estructura económica presenta permeabilidades complejas, debemos explorar una nueva vía: atacar el núcleo del producto ilícito. Propongo utilizar la ciencia y las tecnologías más avanzadas para desarrollar, a partir de la hoja de coca, una alternativa legal, controlada y, crucialmente, despojada de la letalidad y el alto potencial adictivo de la cocaína. Busquemos transformar un símbolo de conflicto en una potencial herramienta de salud pública y desarrollo económico legítimo, desmantelando el negocio criminal desde sus cimientos científicos y económicos.
Frente a la asimetría descrita y la persistencia del problema, propongo un cambio de paradigma: abordar la cuestión de la hoja de coca no solo desde la interdicción, sino desde la innovación científica y la salud pública. La hipótesis central es que, mediante la aplicación de herramientas científicas avanzadas, es posible desarrollar una o varias sustancias derivadas de la hoja de coca (Erythroxylum coca) que conserven ciertos efectos potencialmente beneficiosos o deseables (como una estimulación moderada, mejora del estado de ánimo o aplicaciones terapéuticas específicas) pero que, crucialmente, carezcan del perfil de alta toxicidad, elevado potencial adictivo y riesgo de letalidad por sobredosis asociado a la cocaína. El objetivo final es crear un producto legal, rigurosamente controlado y significativamente más seguro para el ser humano, capaz de competir y eventualmente desplazar al mercado ilícito de la cocaína.
¿Por qué, a pesar de sus evidentes peligros, los seres humanos buscan alcaloides como la cocaína? La respuesta reside en la neurobiología y, posiblemente, en nuestra historia evolutiva. La cocaína actúa «secuestrando» los circuitos de recompensa del cerebro, particularmente el sistema dopaminérgico mesolímbico. Este sistema, refinado a lo largo de millones de años, evolucionó para reforzar comportamientos esenciales para la supervivencia, como alimentarse o reproducirse, generando sensaciones de placer y motivación. La cocaína inunda artificialmente este sistema con dopamina, produciendo una euforia intensa y una poderosa señal de refuerzo. El cerebro interpreta esta señal como algo «vital», creando una compulsión por repetir la experiencia que supera rápidamente a las recompensas naturales y conduce a la adicción, un trastorno cerebral crónico caracterizado por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias adversas. Algunas teorías sugieren que nuestra interacción ancestral con plantas psicoactivas pudo haber dejado ciertas predisposiciones, aunque el consumo concentrado y masivo actual es un fenómeno moderno y desadaptativo.
La hoja de coca no es monolítica; es un reservorio fitoquímico que contiene, además de la cocaína, docenas de otros alcaloides y compuestos. Los usos tradicionales sugieren que el consumo de la hoja entera induce efectos muy diferentes y menos nocivos que el consumo del alcaloide aislado y concentrado. Esto apunta a varias posibilidades científicas:
• Diversidad de Alcaloides: Otros alcaloides presentes (como cinamoilcocaínas, truxilinas, higrinas) pueden poseer perfiles farmacológicos distintos, algunos potencialmente menos tóxicos o adictivos. Es posible que existan interacciones complejas entre estos compuestos en la hoja entera que modulen los efectos de la cocaína.
• Relación Estructura-Actividad (SAR): Los principios de la farmacología y la química médica nos enseñan que la actividad biológica de una molécula está intrínsecamente ligada a su estructura tridimensional. Modificaciones menores en la estructura de la molécula de cocaína (creando análogos o derivados semisintéticos) podrían alterar drásticamente su afinidad por ciertos transportadores (como el de dopamina, DAT), su metabolismo, su capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica o su toxicidad cardiovascular. El objetivo sería diseñar moléculas que «desacoplen» los efectos deseados de los peligrosos.
• Metabolismo Diferencial: Investigar si se pueden favorecer vías metabólicas que generen compuestos menos tóxicos, quizás inspirándose en cómo el cuerpo procesa la cocaína en el contexto del consumo tradicional de hojas.
Para alcanzar este ambicioso objetivo, se requiere una estrategia de investigación y desarrollo rigurosa, que integre inteligencia artificial, farmacología clásica y un estricto proceso regulatorio.
Fase 1: Identificación y Predicción Computacional (IA): La propuesta contempla el uso de plataformas de Inteligencia Artificial avanzadas, como DataRobot o similares especializadas en quimioinformática y descubrimiento de fármacos.
• Creación de Bibliotecas: Construir bases de datos exhaustivas de todos los alcaloides conocidos de la coca y de miles de posibles derivados teóricos.
• Screening In Silico: Utilizar algoritmos de machine learning para predecir:
o Interacciones Moleculares: Afinidad por dianas biológicas clave (DAT, SERT, NET, canales iónicos cardíacos, etc.).
o Propiedades ADMET: Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción y, crucialmente, Toxicidad. Se buscarían perfiles con baja toxicidad cardíaca y neurológica.
o Potencial Adictivo: Predecir, basándose en características estructurales y dianas, la probabilidad de que una molécula tenga un alto potencial de refuerzo (adicción).
• Priorización: La IA permitiría filtrar y clasificar miles de candidatos, identificando un número manejable de moléculas con el perfil teórico más prometedor (baja toxicidad, bajo potencial adictivo, posible actividad deseada) para pasar a la siguiente fase.
Fase 2: Validación Preclínica Experimental: Aquí es donde la colaboración con científicos expertos es fundamental. Los candidatos priorizados por la IA deben ser sintetizados (si son nuevos) o aislados y sometidos a pruebas empíricas.
• In Vitro: Evaluar en ensayos de laboratorio (cultivos celulares, preparaciones de receptores) la interacción real con las dianas biológicas y la citotoxicidad.
• In Vivo (Modelos Animales): Este paso es crítico para evaluar la seguridad y el comportamiento en un organismo complejo.
o Farmacocinética y Farmacodinámica: Estudiar cómo se mueve la sustancia en el cuerpo y qué efectos produce a diferentes dosis.
o Toxicología Exhaustiva: Realizar estudios de toxicidad aguda (buscando la dosis letal, que idealmente debería ser muy alta o inexistente en rangos plausibles) y crónica (evaluando efectos a largo plazo en órganos vitales).
o Evaluación del Potencial Adictivo: Utilizar modelos animales estándar de oro, como la autoadministración (¿los animales se esfuerzan por obtener la droga?) y la preferencia de lugar condicionada (¿la droga induce una memoria placentera?), comparando directamente los resultados con los de la cocaína. El objetivo es encontrar compuestos con un potencial de refuerzo significativamente menor.
o Perfil Neurológico y Cardiovascular: Monitorear detalladamente los efectos sobre la actividad cerebral y la función cardíaca.
Fase 3: Desarrollo Clínico (Ensayos en Humanos): Solo las moléculas que demuestren un perfil de seguridad y bajo potencial adictivo excepcionalmente favorable en la fase preclínica podrían avanzar a pruebas en humanos, siguiendo los protocolos internacionales.
• Fase I: Evaluar seguridad, tolerabilidad y farmacocinética en pequeños grupos de voluntarios sanos, determinando rangos de dosis seguras.
• Fase II: Evaluar eficacia (si se busca un fin terapéutico) y continuar monitoreando la seguridad en grupos más grandes. Si el fin es no terapéutico, esta fase se enfocaría en caracterizar los efectos psicoactivos y confirmar la seguridad a dosis relevantes.
• Fase III: Estudios a gran escala para confirmar hallazgos, monitorear efectos adversos a largo plazo y establecer definitivamente el perfil de seguridad y eficacia/efectos. Aquí se debe demostrar fehacientemente la ausencia de riesgo de sobredosis letal en condiciones previsibles de uso.
El Desafío Regulatorio y la Producción Controlada: Paralelamente al desarrollo científico, es indispensable abordar el complejo panorama regulatorio.
• Marco Legal Innovador: Dado que esta sustancia no encajaría ni como un medicamento tradicional ni como una droga ilícita, se requeriría crear un marco legal sui generis. Este marco debería basarse en la evidencia científica de seguridad, establecer controles estrictos sobre la producción (con estándares de calidad farmacéutica en plantas piloto y luego a escala industrial), la distribución y la venta (posiblemente a través de canales controlados, con restricciones de edad, advertencias sanitarias y límites de cantidad).
• Diálogo Internacional: Es crucial iniciar un diálogo temprano y transparente con agencias reguladoras nacionales (como el INVIMA) e internacionales (como la OMS, la FDA, la EMA), presentando la justificación científica y de salud pública. La legalización y comercialización requerirían un consenso o, al menos, una aceptación internacional significativa.
• Validación Científica Continua: Establecer un sistema de farmacovigilancia robusto para monitorear los efectos de la sustancia una vez en el mercado.
Este enfoque científico y regulatorio, aunque largo y complejo, ofrece una vía racional para transformar la hoja de coca de fuente de conflicto y enfermedad en una posible fuente de desarrollo económico legal y bienestar, siempre y cuando la seguridad y la salud pública guíen cada paso del proceso.